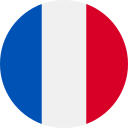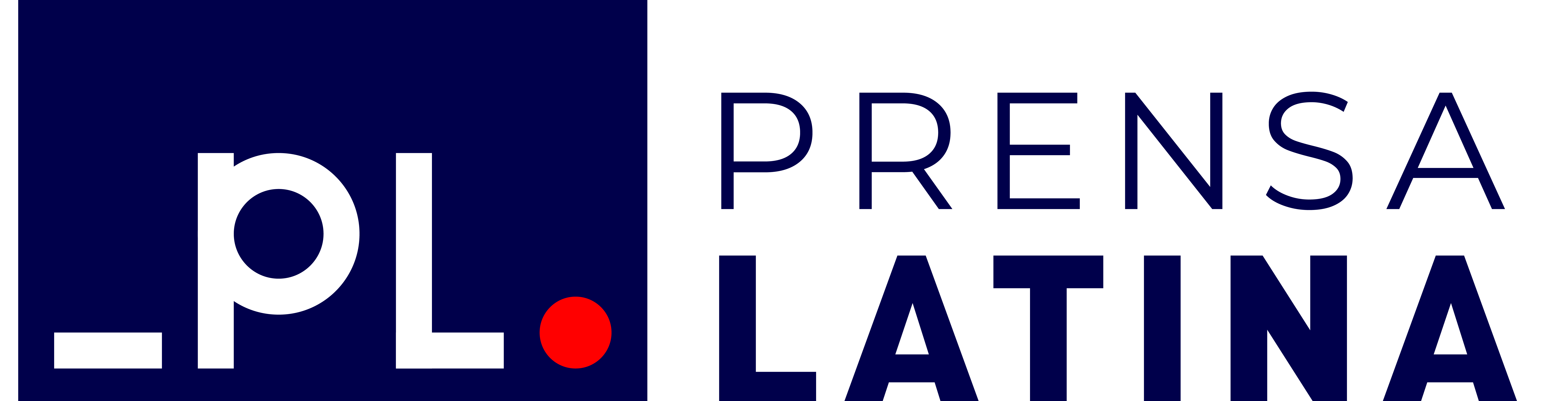Cuando el telón se abrió en el estadio nacional de Tokio y la bruma de la madrugada japonesa se mezcló con los focos que iluminaban la pista de salida, Julia Paternain, 25 años, músculos tensos, respiración firme, pulso de guerrera, se colocó entre cientos de corredoras que soñaban con la gloria.
Nadie la miró como favorita: su historia, hasta aquí, hablaba de silencios, de esfuerzo escondido, de kilómetros corridos en entrenamientos que nadie ve. Especialista de 5.000 y 10.000 metros llanos, apenas había corrido una maratón oficial antes, y mucho menos con la presión del mundo entero encima.

Representando a Uruguay por pocos meses —su patria de corazón aunque nacida en México, criada en Inglaterra, formándose en los universidades de Estados Unidos—, Julia llevaba tatuada en su mente la “garra charrúa”: esa que exige más, que nunca se rinde.
El recorrido se convirtió en un filme épico: Tokio se extendió ante ella como un puente de luces y sombras. Salió del Estadio Nacional bajo los gritos amortiguados por el aire cargado de humedad. Vivió los primeros kilómetros entre asfalto que brilla bajo el sol inclemente, calles donde los edificios se alzan como gigantes transparentes y el viento acariciaba su rostro sudoroso.
En su cabeza jugaban flashes de su vida: los entrenamientos en Arkansas, las noches de descanso poco reparador, el cambio de bandera, el orgullo de sus padres uruguayos, las voces que dudaban y aquellas pocas que creyeron.
Al pasar por Jimbocho, donde las librerías antiguas tiran luz dorada al amanecer; por Akihabara, con sus letreros eléctricos; por Ginza —lujo y elegancia— y por la estación de Tokio con su fachada histórica de ladrillos rojos que recuerda pueblos lejanos, todo se cruzó ante sus ojos como fotogramas de película.
Mientras cada respiración pesaba, cada kilómetro se alargaba como una eternidad, se sentía pequeña frente a la inmensidad de una ciudad donde la gente siempre anda apresurada.
A mitad de la carrera, Julia no estaba entre las líderes. Se le vio corriendo en un grupo intermedio, midiendo sus fuerzas, corriendo “su propia carrera”, como dirá después. Observó a quienes iban adelantándose, pensó en los pasos de los pies sobre el pavimento caliente, escuchó su cuerpo, pero no se rindió.
Empezó a adelantar: primero una rival, luego otra. Las piernas protestaban, los pulmones quemaban, el sol golpeaba, pero ella apretó los dientes. Se aferró al asfalto, al sueño de una medalla que no sabía si existía siquiera en su horizonte.
Los últimos diez kilómetros fueron un duelo interior. Cada pedazo de su cuerpo latió con dolor y esperanza. Cuando entró al estadio para la recta final, sus pies ya eran muy pesados, casi torpes.
El público retumbó con aplausos y gritos en el idioma que ella no entendía, pero sintió la emoción compartida, el aliento popular. Corrió la curva, vio la recta, el rojo de las tribunas, su sombra alargada, la línea de meta, y su mente titubeó.
Y entonces cruzó en solitario. Silencio interno: sus músculos lo decían todo, sus piernas ya no pensaban, sus brazos ya no sentían más que el impulso posible. Abrió los brazos, inclinó la cabeza y buscó con la mirada. No comprendía del todo lo que estaba pasando. Estaba exhausta, viva, gloriosa.
Alguien le dijo que llegó tercera. Hubo aplausos y una oleada humana de reconocimiento. Ella se llevó las manos al pecho, miró al cielo y despertó de la incredulidad.
El cronómetro marcaba 2 horas, 27 minutos y 23 segundos. El bronce era suyo. Primera medalla de Uruguay en un Mundial de Atletismo, una historia escrita con zapatillas, una sorpresa monumental.
Julia no la esperaba. “No sabía que la medalla de bronce estaba allí”, confesaba después con la emoción aún temblando en la voz. Se ríe un poco de su propia confusión, de pensar que había más metros. De no darse cuenta de que, en realidad, estaba tocando la gloria.
Y en ese momento, cuando la bandera uruguaya ondeó, cuando el himno sonó en lo profundo, Uruguay estalló. Un país pequeño, un país de historia, de fútbol primero, pero también de corredores que sueñan.
Paternain le dio una nueva historia al atletismo celeste. Demostró que los márgenes se pueden romper, que los rankings no son destino, que la sorpresa puede ser más poderosa que la previsibilidad.
Así, en un escenario sembrado de asfalto, calor y esperanza, ella hizo algo imposible: convirtió lo inesperado en memoria eterna. Porque cuando cruzó esa línea de meta, Uruguay ganó un suspiro colectivo, una certeza de que los sueños, aunque parezcan lejanos, se pueden alcanzar con cada paso. Julia Paternain corrió hacia la historia. Y la historia la esperó con los brazos abiertos.
oda/blc