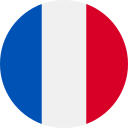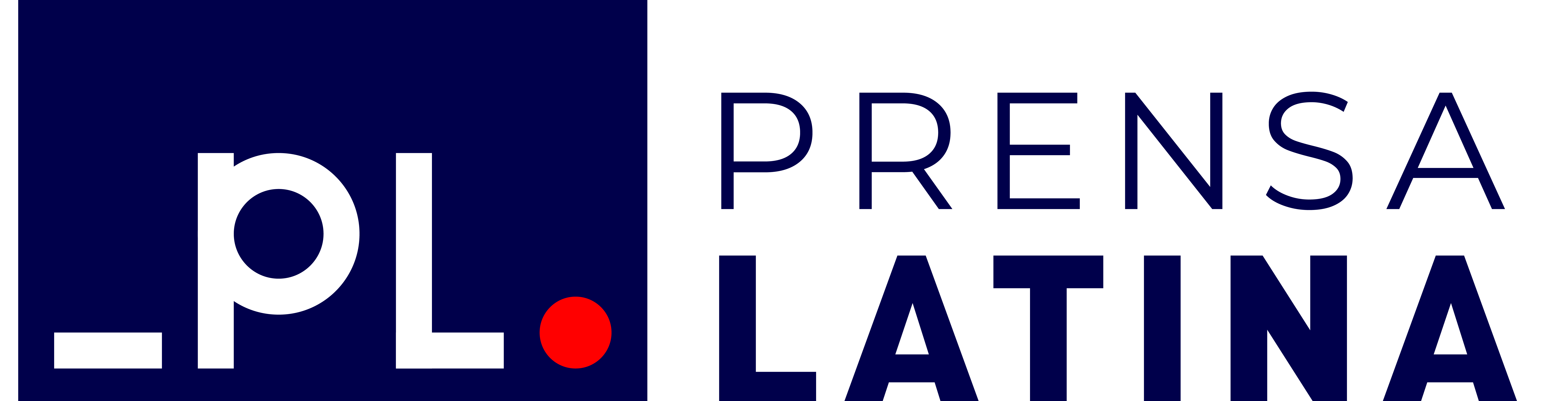Aquel muchacho pinareño que deslumbró al país siendo un adolescente, desafió la lógica del tiempo y del talento. En los años 80, cuando el béisbol cubano alcanzaba alturas de epopeya, El Niño era ya un mito viviente: dueño de un swing irrepetible, de reflejos felinos y de una inteligencia natural para leer el juego como si lo hubiera inventado. Linares bateó con precisión quirúrgica —promedio de por vida de .368 en veinte temporadas— y convirtió cada turno al bate en un acto de belleza. En su paso por los diamantes de la Serie Nacional dejó 404 jonrones, más de dos mil imparables y una estela de asombro que aún flota en el aire de los estadios.
Con la franela del equipo Cuba encabezó la generación dorada que ganó el oro olímpico en Barcelona 1992 y Atlanta 1996, además de la plata en Sídney 2000. En 1994, cuando el mundo lo miró en la Copa Mundial, su promedio de .512 y cinco jonrones confirmaron lo que ya todos sabían: que estaba hecho de otra sustancia, de una mezcla exacta entre talento, coraje y pureza deportiva.
Hoy, desde Japón, donde desde hace una década imparte sabiduría como entrenador de bateo de los Dragones de Chunichi, sigue siendo una brújula para las nuevas generaciones. Hace apenas unos días, fue designado para esa misma función en el equipo nacional que disputará la próxima Copa América, un regreso simbólico a la camiseta que jamás dejó de llevar en el alma.
Exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Cubano en 2014, Omar Linares Izquierdo celebra su aniversario y su nombre sigue resonando como un eco en el corazón de cada aficionado. Porque El Niño no envejece: pertenece a esa raza de inmortales que el tiempo solo pule, pero nunca borra.
arc/blc