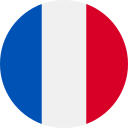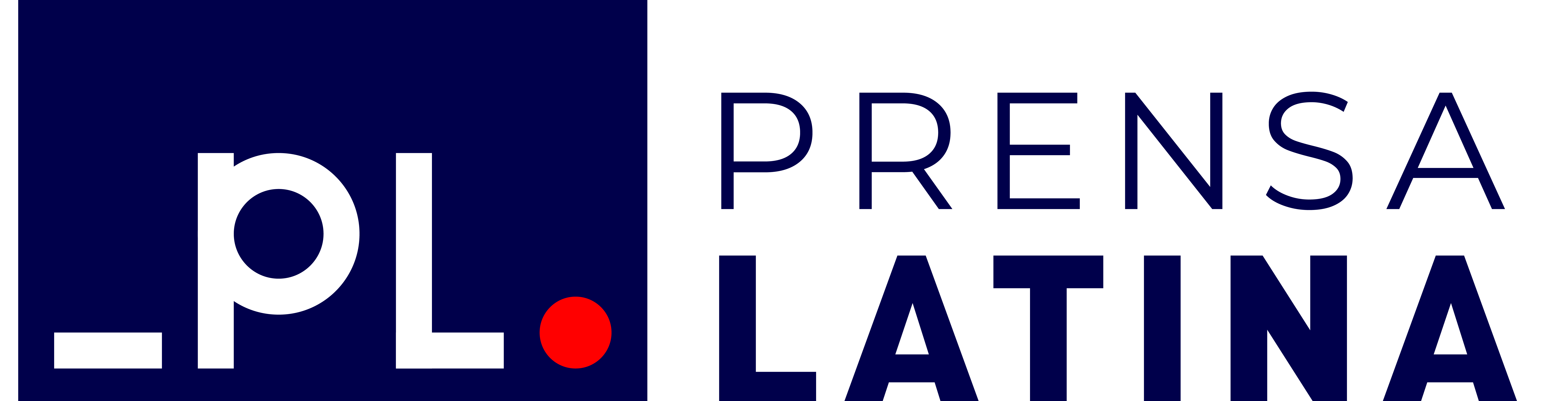Por Boris Luis Cabrera, enviado especial
El Estadio Monumental Simón Bolívar era una colmena de voces tensas, la mejor concurrencia del torneo sosteniendo el aliento. Cuba había golpeado primero, tres carreras como tres cuchilladas en la misma herida inaugural.
El marcador parecía una profecía adversa y la noche, un telón que amenazaba con cerrarse demasiado pronto sobre la Nave Turca.
Entonces irrumpe Odor a la caja de bateo, desafiante, impetuoso, polémico, con la furia domada apenas por la disciplina del oficio. Marabino de sangre eléctrica, segunda base con una vasta experiencia en Grandes Ligas, hijo de una genealogía de nombres que empiezan con R, como si su destino también tuviera que arrancar siempre con la misma letra: rebelde, relámpago, revolución.
Las bases están llenas, la escena se ralentiza, el pitcher antillano José Ignacio Bermúdez respira como quien se asoma al borde de un acantilado. El swing llega seco, vertical, definitivo. La pelota sale disparada hacia el jardín derecho y viaja 382 pies como una bala con memoria, cruza la noche y se pierde entre los brazos levantados.
Grand slam. Cuatro carreras que no solo voltean el marcador: voltean el ánimo, la psicología y el relato.
Magallanes despierta, la Nave Turca deja de ser barco y se convierte en tormenta. El Monumental deja de ser estadio y pasa a ser anfiteatro romano, donde el héroe acaba de vencer al destino con un solo gesto.
Odor gira las bases con una serenidad que contradice su fama de volcán, pero por dentro arde: es el tipo de pelotero que juega cada turno como si fuera el último plano de una película.
Ese batazo, más que béisbol, fue terapia colectiva, la respuesta emocional a un inicio hostil, el grito que necesitaba una fanaticada para recordar que los partidos no se ganan en la primera página, sino en el capítulo donde alguien se atreve a reescribir la historia.
Y Odor sabe de reescrituras. En la MLB ha vestido los uniformes de Vigilantes de Texas, Yankees de Nueva York, Orioles de Baltimore y Padres de San Diego.
Debutó en 2014, dio su primer grand slam ese mismo año, y también protagonizó episodios de fuego, como aquel golpe a José Bautista que lo convirtió en símbolo de carácter indomable. Odor nunca fue neutral: siempre fue frontera.
En Venezuela es otra cosa, es raíz, es origen. Con Magallanes, campeón de la Liga Venezolana esta temporada, firmó una de las actuaciones más dominantes de las finales recientes: promedio de .435, OPS de 1.169, ocho impulsadas, siete anotadas.
No fue el MVP, pero fue el pegamento invisible que sostuvo la alineación de Yadier Molina. El que no siempre se lleva el premio, pero sí la historia.
Por eso su jonrón ante Cuba no sorprende: confirma. Es la extensión natural de un jugador que convierte los momentos clave en territorio propio, que entiende el béisbol como un arte dramático donde cada turno es un acto y cada swing puede ser clímax.
Magallanes terminó venciendo 8-4. Venezuela suma dos triunfos y un revés, todavía por detrás de las invictas Águilas Metropolitanas de Panamá. Cuba, en cambio, acumula dos caídas y la sensación de haber estado demasiado cerca del milagro.
Pero más allá de la tabla, queda la imagen: Odor mirando su batazo perderse en el cielo de Caracas, como si supiera de antemano que ese vuelo no era solo de pelota, sino de fe.
En un torneo continental lleno de banderas, estadísticas y discursos, Rougned Odor recordó algo elemental: el béisbol, al final, sigue siendo un acto de emoción pura, y hay jugadores que no se conforman con jugarlo. Prefieren dirigir la película.
oda/blc